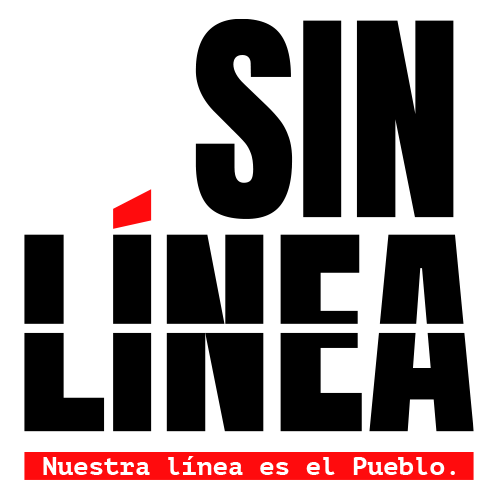La reforma del Estado como abismo pendiente
Isaac Enríquez Pérez
Académico en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Twitter: @isaacepunam
Sin reforma del Estado, no existen posibilidades de instaurar un nuevo régimen, ni mucho menos de emprender una Cuarta Transformación de la vida pública de México. Logradas las alternancias partidistas, tanto en el año 2000 como en el 2018, se prefigura un escenario que diluye las posibilidades de fortalecer los entramados institucionales. Pasada la embriaguez electoral, existen limitados márgenes para hacer un esfuerzo colectivo de reflexión pública y sopesar los alcances de los cambios profundos que precisa el país. Al menos, abiertamente, no es un tema que ronde los pasillos de la actual administración pública federal y de la legislatura en turno.
Por más reduccionismos que persistan en las élites políticas y en la opinión pública, no es un tema menor éste de la reforma del Estado. La perpetuación del subdesarrollo en regiones como la latinoamericana no solo es una posibilidad, sino un hecho histórico de fácil constatación ante la persistente obcecación de las oligarquías para emprender la refundación de los andamiajes institucionales y jurídicos.
Particularmente, ¿cuál es el Estado que México necesita para encarar el siglo XXI y sus cruentos desafíos? Es una pregunta aún sin respuesta, justo porque las élites políticas de las últimas cuatro décadas posicionaron al país, por acción, omisión o incapacidad, en una falta de rumbo y dirección que no pocas veces se acerca al precipicio. Pese a fraguarse y diseñarse un Pacto por México en los años 2012-2013, éste ahondó la desnacionalización y la pérdida de sentido en la vida pública.
Ante la postración y crisis de Estado, se impone la urgencia de reformar sus instituciones fundamentales más allá de cambios cosméticos en el sistema político/electoral, la representación nacional, y los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos. Una profunda reforma del Estado, con mucho, trasciende esos aspectos propios de la partidocracia, y hundiría sus raíces en el conjunto de los entramados institucionales y estructuras jurídicas que le darían forma a la sociedad mexicana más allá de lo declarativo.
Problemas públicos como la desigualdad social, las disparidades regionales, la exclusión social, la extrema violencia criminal, la inseguridad pública, la corrupción e impunidad, el uso patrimonialista de lo público, la carente rendición de cuentas, la debilidad del Estado de derecho, el uso patrimonialista de lo público, la crisis e ilegitimidad del sistema de partidos, la precariedad de la cultura ciudadana, las decisiones discrecionales, la concentración del poder, el desdén por la ley, la voracidad insaciable de la oligarquía y los poderes fácticos, la ausencia de una cultura ciudadana sólida, la crisis fiscal del sector público, el estancamiento económico, y otros más, se tornan irresolubles y postergados sin la voluntad política y sin la visión de Estado para emprender reformas de alta densidad y alcance profundo que redefinan el rumbo de la nación.
El letargo del fundamentalismo de mercado iniciado durante la década de los ochenta del siglo XX, minimizó la reforma del Estado a una privatización y achicamiento del sector público en aras de procurar un “Estado mínimo”, eficaz y ágil, que no se contrapusiera a los alcances del nuevo patrón de acumulación fundamentado en la sociedad de redes. Esta argucia del “Estado mínimo” –por oposición al Estado obeso y al “ogro filantrópico”, del cual habló Octavio Paz– derivó en un deshuesamiento del sector público y en una incapacidad de las instituciones y de las élites políticas para conciliar con los poderes fácticos, cada vez más desbocados y letales en sus ataques y cuestionamientos hacia la vida pública.
Cuando menos hasta diciembre de 2018, el Estado mexicano no ejerció plenamente los hilos de la conducción del país. Fragmentado por la gravitación de los poderes fácticos, el Estado es sitiado por las confrontaciones facciosas –fruto de una (in)cultura política signada por los intereses creados– y la creciente ilegitimidad de las élites políticas incubada entre el 2006 y el 2018.
El usufructo del poder por el poder; las miras y proyectos cortoplacistas; la frivolidad de las élites; la persistencia de relaciones políticas autoritarias; la centralización de las decisiones; el reparto del poder político en una época de gobiernos divididos; el impulso a una democratización representativa y delegativa que inhibe la participación ciudadana; la carencia de una reforma fiscal progresiva, son hechos que friccionaron o friccionan toda posibilidad de acuerdos y consensos con miras a un nuevo pacto social. Estos factores y circunstancias internas se traslapan con la intensificación de los procesos de globalización y con el dislocamiento entre poder y política; factores exógenos ambos que trastocan las nociones tradicionales de Estado y soberanía; al tiempo que obligan a tomar en cuenta su sincronización con los problemas públicos y las decisiones nacionales.
Esa refundación institucional, jurídica y política del Estado, va de la mano de un fortalecimiento de sus primordiales funciones económicas; comenzando por la urgencia de gestar una nueva política industrial autóctona acorde –pero a la vez alternativa– a los tiempos y a los desafíos que impone el llamado sistema de la manufactura flexible. Un Estado con funciones económicas débiles, intermitentes o nulas, solo fortalece al capital y diezma toda posibilidad de vertebrar una estrategia autónoma de desarrollo nacional. De ahí la urgencia de emprender una reforma fiscal progresiva y redistributiva, capaz de incidir también en el aparato productivo y en la edificación de infraestructura básica y social. Paralelamente a ello, hacer válidas las garantías sociales amerita atender el impostergable problema de la desigualdad. Y ello no se logrará con un Estado postrado y carente de las funciones e instrumentos de intervención que reviertan los distintos flagelos sociales. Sin un sistema sanitario universal y de calidad, sin un campo laboral robusto y generador de empleos, y sin salarios acordes a las necesidades de la población, el tratamiento de la desigualdad sería retórico y sin fundamento.
En correspondencia con ello, se precisa de una derogación de todas aquellas reformas y contrarreformas que, desde 1985, desmontaron al Estado desarrollista y dinamitaron toda posibilidad de fortalecer al sector público en sus múltiples funciones. Dar marcha atrás a las estrategias inspiradas en el fundamentalismo de mercado es un imperativo impostergable para salir de esa larga y oscura noche. Si bien la disciplina fiscal y la estabilización de las variables macroeconómicas es una condición necesaria, no es suficiente para detonar crecimiento económico e integración de un mercado interno, supeditado desde entonces a la lógica propia de la economía estadounidense, que reserva para México una inserción subordinada y dependiente. De ahí que parte fundamental de una reforma del Estado, suponga revisar y revertir el actual modelo económico y su patrón de acumulación depredador, rentista y extractivista.
En el ámbito propiamente de los entramados institucionales, se precisa orientar la mirada al fortalecimiento del Estado de derecho y afianzar un renovado sistema de procuración e impartición de justicia. El combate a la corrupción es una condición necesaria, pero no suficiente, si no se arraiga un nuevo sentido de lo público y si se continúa con prácticas de aplicación selectiva de la ley.
Un nuevo régimen supone, también, someter a examen crítico la figura del presidencialismo, con miras a reformar el ejercicio del poder en México y a separar al Estado del gobierno, en aras de que el primero brinde la estabilidad sociopolítica y la persistencia de las instituciones, sin someterse a los vaivenes de la partidocracia. Este ejercicio de descentralización del poder político supone, además, una revisión de la figura del municipio, en tanto eje articulador del desarrollo local/regional.
Una cabal reforma del Estado no sería entendida sin una cultura política sólida que se fundamente en la transformación profunda del sistema educativo, en aras de que posicione en el centro la formación del ciudadano, no como autómata receptor y repetidor de derechos y obligaciones, sino como un sujeto pensante –en clave de corresponsabilidad– en torno a las problemas públicos inmediatos y a las eventuales soluciones que éstos demandan.
Más aún, la reforma del Estado requiere la construcción de consensos y amplias mayorías políticas, acompañadas de movimientos de base social y ciudadana alejados de intereses creados. De otra forma, no existirán condiciones para la edificación de una legitimidad duradera y arraigada en la población. Esta renovación de las instituciones, atraviesa por la reforma de cuantiosos artículos de la Constitución Política o, en su defecto, de la organización de un nuevo Congreso Constituyente. Sin embargo, esa Constitución Política –nueva o reformada– amerita organicidad y estabilidad para evitar contradicciones y duplicación de preceptos. Se trata, en última instancia, de un proceso legislativo que le compete al Congreso de la Unión, con la convergencia de los otros poderes de la unión y demás fuerzas y poderes fácticos que centren su atención en un nuevo pacto social.
Sin Estado fuerte, institucionalmente hablando, sería imposible la (re)construcción de un proyecto de nación, que hasta la fecha está ausente. Es apremiante alejar la sensación de que la nación se pierde en una lógica de cambiar para no cambiar y que todo siga igual (gatopardismo). En El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, se habla de la importancia de la visión de Estado. Sin pensamiento y miradas de estadista que cesen la confrontación facciosa, toda posibilidad de cambio de régimen y de reforma del Estado será drenada hacia el mar del olvido y de una historia implacable de intento tras intento, de fracaso tras fracaso. Se trata de procesos de larga duración, inacabados y eternos, solo concretados a través de la persistencia de las instituciones y de la concurrencia ciudadana.