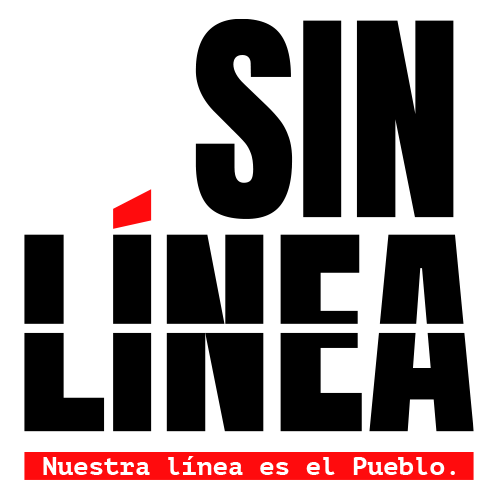Por Akire Lincho
A la muerte prematura de mi madre, mi padre nos llevó a vivir con mis abuelos maternos en la ciudad de Oaxaca; una familia acomodada, de hacendados venidos a menos tras perder sus tierras de la hacienda de Taniche durante la Revolución. Era lo que hoy se puede llamar “una familia Fifí”, amante de Don Porfirio, de las “buenas costumbres”, de los protocolos sociales y de la fe católica que profesaban en la iglesia de San Agustín; en resumen, miembros de la “gente decente” de esa ciudad.
Ahí aprendí la percepción que la “gente decente” tiene sobre los demás, los que no formaban parte de nuestra clase o no eran de nuestro color; las criadas, las nanas, los dependientes de la tienda, los choferes, los mocitos, los empleados, los taxistas y los campesinos en general; es decir, los “yopes”, como se les llama despectivamente en ese estado.
Como alumno del colegio Carlos Gracida, la primaria católica de la “gente decente” de la ciudad, podía invitar a casi todos mis compañeros a comer en la casa; una casona colonial con balcones a la calle de Hidalgo y un gran zaguán, que mi abuelo remodeló escrupulosamente para albergar a la familia, a las criadas y a la nana eterna, Bartola, quien había cargado a mi abuela, a mi madre y a mí; una casona detrás de cuyas paredes, cuadros coloniales, cortinas de terciopelo y muebles victorianos se escondían los fantasmas del pasado que la mantenían encadenada a su imagen antigua y sobria, con su pileta de piedra pegada al muro del segundo patio de la casa, donde agobiaba el escándalo que hacían los guajolotes vivos, que le regalaban a mi abuelo, unos días antes de integrarlos a la cena de navidad.
Por ilustrativa es imborrable la imagen de mi abuela, señorona de la época, respondiendo a mi solicitud para invitar a uno de mis condiscípulos a comer en la casa; “Abuela, ¿puedo invitar a mi amigo Fulanito a comer?”, “Si hijito ¿Quiénes son sus papás?”, “su papá no sé, pero su mamá es la señora Fulana”, “Ay, no mijito, ni Dios lo mande, esos no son gente, ni gente son”. Fin de la discusión. Esa era, y aún sigue siendo, la percepción que se tiene de “los otros”, los que no pertenecen al círculo compacto de la autonombrada “gente decente”; “no son gente, ni gente son”. Cuando tienes ocho años esa no es una enseñanza que se cuestione. Simplemente se aprende y se asume.
Al paso de dos años mi padre se volvió a casar en la ciudad de México y vino por mis tres hermanos pequeños y por mí para traernos a vivir con él. Era un médico cirujano, hijo único de una pareja de comerciantes acomodados y divorciados, cuya situación marital lo volvió rebelde en busca de llamar la atención, asumiendo con el tiempo una postura de lucha contra lo que él consideraba injusticias, que derivó en su expulsión de la Escuela de Medicina de la ciudad de México, teniendo que terminar la carrera en la Benito Juárez de Oaxaca, pasando antes a ser parte de borlotes y levantamientos que desembocaron en la destitución del gobernador Mayoral de aquel estado. Fue novio de mi madre durante siete años; su activismo lo llevó a ser calificado como “el diablo” por mi abuela materna, aunque su honestidad, sus convicciones y el amor que le profesó a mi madre le granjearon su afecto y el de mi abuelo, a quienes él consideraba como su propia familia.
Me enseñó, entre muchas otras cosas, a amar los libros de nuestra biblioteca en la casa de Narvarte, a declamar poesía escuchando discos de Manuel Bernal con “México, Creo en ti”, a escuchar música clásica en nuestra consola “National”, a aprender historia en la enciclopedia DURVAN y en los libros de los archivos Casasola, a estar orgulloso de mi país mientras nos ponía de pie cuando sonaba el Himno Nacional, y a que las consultas no se le cobran a la gente pobre. Pasó su vida trabajando de sol a sol en la medicina social ayudando a los menos favorecidos, y sus fines de semana los dedicó a leernos pasajes del Quijote, a narrarnos en forma divertida lo que iba sucediendo en el escenario de guerra a lo largo de los acordes de la Obertura de 1812, a organizar concursos de ensayo y cuento en la casa, para mantenernos quietos por unas horas a los cuatro hermanos, a declamarnos Suave Patria de López Velarde y a ejecutar castigos controlados con el cinturón en nuestros traseros ante las quejas ocasionales, pero firmes, de mi nueva mamá.
Aprendí, con su actitud y su ejemplo, a respetar a las personas sin distinción de raza, sexo, posición social, preferencia sexual, creencia religiosa o diferencia de ideas; a amar a los animales; a aborrecer la injusticia, la corrupción y el abuso; a actuar con honestidad, a buscar y defender la libertad, a cultivar la empatía, a sentir compasión por los que sufren, a priorizar el bienestar común, a perseguir mis ideales y a trabajar duro. Gracias a su invaluable intervención en mi vida, conocí el lado opuesto de la moneda, de aquel que había aprendido con mis abuelos de Oaxaca, y preferí asumir este otro como mi forma de vida.
Esta experiencia, con la que muchos no han tenido la fortuna de contar, me permite entender algunos fenómenos sociales que están teniendo lugar en México con algo más de claridad que la mayor parte de la gente.
Desde la época colonial, México ha vivido en un sistema de despojo, de abuso y de saqueo. Primero, en perjuicio de los pueblos originarios y de los mestizos a manos de los colonizadores y de los criollos; después, de parte de los herederos de los criollos a costa de todos los demás; luego a favor de los políticos y sus oligarcas favoritos, seguido por los generales revolucionarios, relevados por la “clase política” y, al final, sustituidos éstos últimos por la burocracia dorada coludida con la oligarquía y con el crimen organizado, siempre en perjuicio de la mayoría que no es considerada “de su clase o de su grupo”.
Mi abuela no era una mala persona; de eso estoy bien seguro. Con nosotros fue cariñosa y compasiva. Simplemente padecía de una tara derivada de su formación desde la cuna; una disfuncionalidad cognitiva que no le permitía desarrollar empatía hacia las personas que no eran miembros de su grupo social, y a quienes consideraba como objetos diseñados para ser de su propiedad o para proporcionarle comodidades y beneficios. Por desgracia ella no tuvo la fortuna de contar con un padre como el mío, como le sucede a mucha de la gente que se considera superior o que aspira a serlo.
Por suerte, esa condición cerebral es modificable; lo sé por experiencia propia y por mis estudios en neurociencia. Aunque toma tiempo y práctica que las redes neuronales se vayan configurando de una manera distinta a la que presentan en un momento dado, la sustitución de un hábito de pensamiento por otro que se va ensayando con cierta constancia, conforma una nueva conducta y esta termina por reconfigurar la estructura neuronal del cerebro. De esta forma, empezando por pensar, por ejemplo, que se tiene empatía con nuestros semejantes, que se respeta la libertad de los demás y que se asume la honestidad como actitud, se termina por volverse un hábito que nos lleva a adoptar una conducta nueva y nuestra red neuronal se configura en este sentido, modificando su estructura anterior.
La mayoría en México hemos optado por la oportunidad de construir un país incluyente, en el que todas las razas, géneros, ideas y creencias gocen de respeto a su libertad; en el que todos tengamos derecho a la vida, a la educación, a la salud, al trabajo, al bienestar, a la justicia y a un trato digno; en el que se defienda y se practique la honestidad y la equidad. Para lograr llegar ahí tenemos que empezar por el principio: Entender que hoy debe predominar la libertad plena y el respeto a que todo el mundo la ejerza, con la única restricción que implica el perjuicio de los demás.
Me queda claro que la fortuna de mis abuelos maternos fue seguramente producto de ese sistema de despojo y me puedo imaginar perfectamente a mi abuela mandando a mis tías, a sus yernos, a sus trabajadoras domésticas, a sus dependientas y a su chofer a recorrer las calles desde El Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución, para asistir a un mitin con los hijos pequeños del chofer cargando una pancarta que exprese alusiones ofensivas contra los “yopes” que han tomado el control de la vida pública del país. Hoy la motivación de mi abuela probablemente no sería el desprecio aprendido desde la cuna, sino el miedo a perder sus privilegios.
También me puedo imaginar a mi padre, antes de que la demencia senil con la que murió hiciera presa de él, festejando en el Zócalo con un nudo en la garganta, escuchando los avances que va teniendo la transformación del país hacia un sistema incluyente que enfatiza la libertad, la honestidad, la fraternidad y el respeto hacia todas las diversidades entre los mexicanos, probablemente recordando cuando estuvo ahí en los disturbios de 1971, recogiendo estudiantes heridos de bala para llevarlos a curar a la casa.